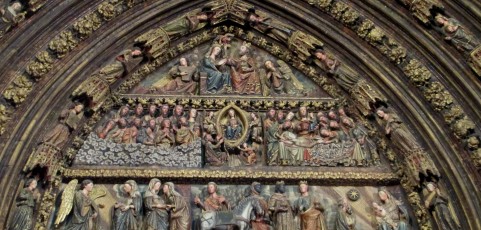Homenaje personal a Umberto Eco
Apocalípticos e integrados fue uno de los tópicos conceptuales más repetidos y fértiles en el pensamiento progre del último tercio del siglo XX y sin duda acompañará a la fama póstuma de Umberto Eco mientras ésta siga en pie. Es la dicotomía que formuló para definir la contradictoria disposición del público hacia los medios de comunicación, y singularmente ante la televisión. La fórmula binaria contiene, como toda la obra de Eco, una imbatible mezcla de agudeza y simpatía, de crítica y compasión, y encierra la creencia en la libertad del individuo para elegir racionalmente entre el rechazo frontal y la aceptación incondicional de ese universo paralelo sobrecargado de mensajes y de estereotipos que nos envuelve y nos representa al mismo tiempo. Eco alcanzó ese hallazgo antes de la llegada de Internet y, en consecuencia, solo se refiere a nosotros en tanto que espectadores. Desde entonces la mediosfera en la que vivimos no ha hecho más que expandirse y adensarse, y a las dos categorías pasivas de los apocalípticos y los integrados, habría que añadir una tercera, la de los cómplices activos. El rasgo más relevante de este principio de siglo es que los individuos hemos dejado de ser meros espectadores/receptores de los mensajes que emite una minoría para convertirnos, por nuestra voluntad y sin más esfuerzo que pulsar un botón, en emisores de contenidos. Eco reflexiona así sobre Twitter, el último peldaño, por ahora, de la escala: “Hay quien llega a sostener que Auschwitz no habría sido posible con Internet, porque la noticia se habría difundido viralmente. Pero por otra parte da derecho de palabra a legiones de imbéciles”. Bueno, en esta afirmación hay un par de términos contradictorios. Primero, es dudoso que los tuiteros de la época hubieran considerado Auschwitz un asunto tan relevante como para ocuparse de él y mucho menos para convertirlo en un fenómeno viral. Segundo, es posible imaginar que si el mensaje hubiera sido replicado por una legión de imbéciles no tendría efecto alguno. El proliferante repiqueteo que la corrupción encuentra en las redes sociales de nuestro país no hace más eficiente a la judicatura, más moral a la clase política y ni siquiera más lúcido al electorado. Las últimas opiniones de Eco le presentan como un medio apocalíptico y medio integrado, pero devorado entero por el dinosaurio mediático que cuando despertamos cada mañana sigue ahí. Hay otra parte de la herencia del filósofo que, personalmente, encuentro más fecunda. Conservo el impacto que me produjo un librito titulado La nueva Edad Media, escrito por Eco en colaboración con un grupo de colegas académicos, en el que se descubría lo que nuestra época tiene de medieval. Para los que nos considerábamos modernos, la historia había empezado en la Ilustración y, con un poco de esfuerzo añadido, en el Renacimiento, hasta que los textos teóricos y de ficción de Eco nos hicieron comprender no sólo lo luminoso, fértil y diverso que fue aquel periodo que considerábamos borroso, superado y prescindible, sino todo lo que hay de medieval en el código genético de nuestra sociedad. Al leer a Eco, la historia dejó de tener una trayectoria lineal y clara para convertirse en una maraña pletórica de significados. Más allá de la recreación medieval de las aventuras de Sherlock Holmes, con aroma de Borges, que fue El nombre de la rosa, echen una ojeada a ese revelador librito de Umberto Eco, el cual acaba de incorporarse al dream team de autores de los siglos XIV y XV provisto de iPhone.