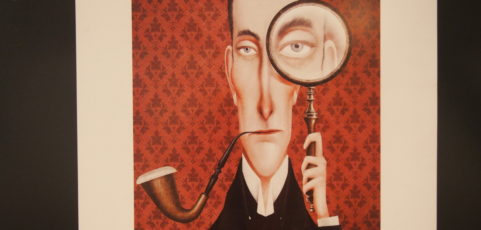El partido republicano estadounidense ha entronizado en lugar preferente de su argumentario la trola de que el monstruo de la cresta color calabaza fue desalojado de la poltrona en unas elecciones fraudulentas, y, en consecuencia, ha empezado a expulsar de sus filas a quienes lo niegan o lo discuten. Las trolas tienen gran predicamento en el flujo cerebral de la derecha. Entre nosotros aún se puede detectar en ciertas atmósferas la radiactividad de aquella trola según la cual los atentados del once-eme de 2004 no fueron obra de los yihadistas detenidos y juzgados sino fruto de una conspiración de quien usted sabe para desalojar al pepé del gobierno. Es aquello de que una mentira contada mil veces, etcétera.
Pero llamarlo mentira es exagerado. La mentira implica el reconocimiento de la verdad que se quiere combatir y exige un retorcimiento de los hechos y un esforzado cambio del sentido de las palabras; en suma, un esfuerzo intelectual notable y de improbables resultados. La trola es otra cosa, más liviana y más duradera por ello. La derecha no produce doctrina, como se esfuerza en hacer la izquierda, porque no la necesita, solo gestiona trolas, o, como dicen finamente, relatos alternativos. Las lanza al espacio como un satélite de apariencia inocua y si funcionan para sus propósitos las conserva y las alimenta como una fuente de energía hasta que, con suerte, producen una reversión en el imaginario dominante. Y si esto no ocurre, y no suele ocurrir, el satélite cae a tierra con paracaídas para amortiguar el impacto contra la realidad y queda disponible para otra ocasión.
La trola es el benjamín travieso de la gran familia de las creencias y los mitos, y adoptarla es gratis, no exige ningún ritual ni catequesis previa. La llevas alojada en el cerebro como una mascota de compañía, y tanto puede pasar desapercibida entre el vecindario como ponerse a ladrar como una loca en el momento más inopinado. Eso le ocurrió al cantante melódico frente al que una legión de epidemiólogos y demás ólogos no pudo desmontar la murga a la que estaba aferrado. A don Miguel Bosé le falló, literalmente, la voz, que daba una resonancia cavernaria a lo que en realidad era una trola optimista, a saber, la covid no existe. Doña Ayuso y los asesores que la pastorean debieron examinar con atención las deposiciones del cantante melódico y descubrieron dos fallos que lastran la credibilidad del mensaje. El primero, ya está dicho, es el timbre y la coloratura de la voz. No se puede infundir esperanza con un ronquido agónico. El segundo fallo es más sutil pero no menos importante: el mensaje nunca debe partir del campo enemigo. La covid y los hechos en general no se mencionan si quieres que la trola prospere. Y con estos principios y unas horas en el rincón de pensar, doña Ayuso et alii encontraron la aleación mágica que sirvió para ganar las elecciones: libertad = cañitas en las terrazas. Pero, como nada dura para siempre y la guerra va a ser larga, doña Ayuso tiene otra trola en la recámara: la pandemia entra por el aeropuerto de Barajas.
Donde los comentaristas creen ver una lucha por el liderazgo del pepé entre doña Ayuso y don Casado, lo que en realidad hay entre ellos es una competición de trolas. Por ahora, gana la presidenta, claro. El aspirante no encuentra el fulcro para hacer palanca. Recurre a los muertos de la pandemia y se los arroja a la cara de don Sánchez, comportándose así como un maleducado que vierte la basura en el jardín del vecino. Pero los muertos, tan azacaneados estos meses, ya no funcionan, ni como argumento ni como amenaza. Las vacunas y las ayudas europeas son señuelos imbatibles. De hecho, los muertos nunca han funcionado como funcionó para míster Trump el fraude electoral o para don Aznar la conspiración de los atentados de Atocha. Y menos mal que no han funcionado porque de lo contrario doña Ayuso se las habría visto canutas. Don Casado es un aprendiz en busca de una gran trola. Los voxianos, que tienen un arsenal de ellas (un poco toscas, ciertamente), deberían echarle una mano.